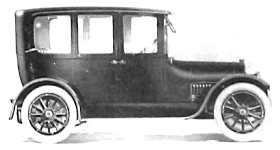
«La limousine recorría las calles sin que las cortinillas me permitieran ver el trayecto que seguíamos...»
Eduardo Mendoza, La verdad sobre el caso Savolta, II, iii, [28].
Eduardo Mendoza, La verdad sobre el caso Savolta, II, iii, [28].
Daba una clase esta mañana, de esas de última hora. A última hora es raro que uno esté para demasiadas florituras; sobre todo cuando tanto ellos como tú lleváis ya cinco horas detrás de faena e interesante convivencia. Pero había que hacer una labor, una labor determinada. Esa labor. Ya sabéis: hay ocasiones en que hay que hacer una cosa, esa cosa precisamente y no otra y las circunstancias están ahí con su cara de ellas mismas; pero, guste o no, lo que importa es que la cosa es la cosa y está allí, con o sin, con esas o con otras circunstancias, sea primera o última hora, te apetezca o no: son las dos y tienes que comentar esa escena de Lepprince y el pobre Javier Miranda en el Casino de Barcelona cuando el primero tan eficazmente convence al segundo para que se case con María Coral en la secuencia 28 del capítulo III de la segunda parte de La verdad sobre el caso Savolta de Eduardo Mendoza, pues la novela es texto preceptivo de la prueba de Selectividad (Lengua y Literatura) que los tales alumnos habrán de afrontar en junio. Ése es el caso.
Bueno, pues, siendo ese el caso, y asimilada la necesidad de tener con él algún trato ecuánime y, si no dispendioso, al menos suficiente, me disponía a sortearlo como siempre a tales horas. El curso, digo, a última hora se muestra imposible. Bueno, seamos realistas: casi todos los cursos (incluido el famoso y platónico curso ideal) a última hora resultan imposibles. Se despliega una dinámica férrea en que, por mucha intensidad de voz que le adjudiques a la perorata (tiene que ser perorata, no vale la pizarra; comentas un texto, no desarrollas matrices ni obscenidades matemáticas similares, no: voceas comentarios con un texto en las manos), acabas manteniendo conectadas unas cuantas (pocas) caras próximas y el resto se diluye en sus asuntos cuando no inicia alguna partida de mus discreta en la esquina del fondo.
Siendo todo lo anterior algo ya sabido desde siempre y que se da por descontado, me disponía a comentar la escena con pocas ganas y para salir del paso. Pero no sé qué es lo que me ocurrió que, sin motivo aparente, me fui animando. Sin razón ninguna. Me fui animando porque sí. Sin más. No había razones a no ser que la sensación de desinterés que se mascaba ("a ver si pasa la hora y este pelmazo nos deja tranquilos") y que tú leías con grandes letras en las caras fuera una buena razón. Hay que ser masoquista o algún modélico franciscano de los de antes para seguir ese ping-pong. No. Fue un repente absurdo. Empecé a sudar y me animé.Ya sé que lo normal sería decir que me animé y empecé a sudar como fruto de la animación, de la hora que era y de ese sol bastante implacable que sacude directamente sobre la mesa del profe (o en su discreta calva) en esas clases y a esa hora sin hacer caso alguno de que fuera no haga calor (pues dentro hay calefacción y da el sol). Consecuencia: sudas. Obediente, me puse a sudar, y algo hubo en el detalle que me fastidió tanto que casi se diría que me propulsó a interesarme muchísimo en el texto del Savolta, muchísimo, tanto como si me importara, casi incluso como si lo hubiera escrito yo mismo y lo tuviera que defender ante una pandilla de incomprensivos críticos detractores. Y, claro, sudaba más y cuanto más sudaba más me picaba la situación y algunos alumnos ya ponían entonces cara divertida. (Me pregunto ahora: "¿ponían cara divertida ante mi aspecto de agitación sudorosa o porque les llegaban las ocurrencias, los ejemplos que se me ocurrían para acercarles las explicaciones y las observaciones al pasaje y a su arte de la composición, su retórica, su artilugio?" No lo sé. Quiero pensar que las dos cosas).
Oí la campana con la última exhalación. Ya no tenía fuelle. ¿Qué había pasado?
Bueno, pues, siendo ese el caso, y asimilada la necesidad de tener con él algún trato ecuánime y, si no dispendioso, al menos suficiente, me disponía a sortearlo como siempre a tales horas. El curso, digo, a última hora se muestra imposible. Bueno, seamos realistas: casi todos los cursos (incluido el famoso y platónico curso ideal) a última hora resultan imposibles. Se despliega una dinámica férrea en que, por mucha intensidad de voz que le adjudiques a la perorata (tiene que ser perorata, no vale la pizarra; comentas un texto, no desarrollas matrices ni obscenidades matemáticas similares, no: voceas comentarios con un texto en las manos), acabas manteniendo conectadas unas cuantas (pocas) caras próximas y el resto se diluye en sus asuntos cuando no inicia alguna partida de mus discreta en la esquina del fondo.
Siendo todo lo anterior algo ya sabido desde siempre y que se da por descontado, me disponía a comentar la escena con pocas ganas y para salir del paso. Pero no sé qué es lo que me ocurrió que, sin motivo aparente, me fui animando. Sin razón ninguna. Me fui animando porque sí. Sin más. No había razones a no ser que la sensación de desinterés que se mascaba ("a ver si pasa la hora y este pelmazo nos deja tranquilos") y que tú leías con grandes letras en las caras fuera una buena razón. Hay que ser masoquista o algún modélico franciscano de los de antes para seguir ese ping-pong. No. Fue un repente absurdo. Empecé a sudar y me animé.Ya sé que lo normal sería decir que me animé y empecé a sudar como fruto de la animación, de la hora que era y de ese sol bastante implacable que sacude directamente sobre la mesa del profe (o en su discreta calva) en esas clases y a esa hora sin hacer caso alguno de que fuera no haga calor (pues dentro hay calefacción y da el sol). Consecuencia: sudas. Obediente, me puse a sudar, y algo hubo en el detalle que me fastidió tanto que casi se diría que me propulsó a interesarme muchísimo en el texto del Savolta, muchísimo, tanto como si me importara, casi incluso como si lo hubiera escrito yo mismo y lo tuviera que defender ante una pandilla de incomprensivos críticos detractores. Y, claro, sudaba más y cuanto más sudaba más me picaba la situación y algunos alumnos ya ponían entonces cara divertida. (Me pregunto ahora: "¿ponían cara divertida ante mi aspecto de agitación sudorosa o porque les llegaban las ocurrencias, los ejemplos que se me ocurrían para acercarles las explicaciones y las observaciones al pasaje y a su arte de la composición, su retórica, su artilugio?" No lo sé. Quiero pensar que las dos cosas).
Oí la campana con la última exhalación. Ya no tenía fuelle. ¿Qué había pasado?
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Cariñosas las observaciones