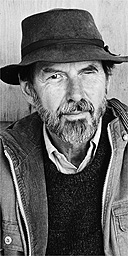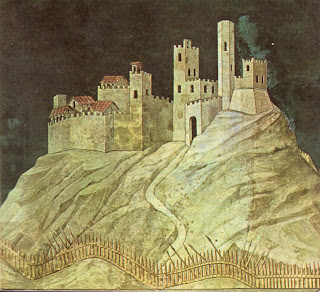Hace años, cuando todavía confiaba en las posibilidades de nuestra reforma educativa (el modelo vigente), puse en marcha en mi centro unos talleres de escritura, con el (pareciera que) sano propósito de fomentar el hábito de escribir en mis alumnos, pues creía (así lo pensaba por entonces y lo sigo pensando) que el desarrollo de las capacidades de lectura y escritura, por sus implicaciones globales, debería ser el eje central de la enseñanza de la lengua. El progresivo deterioro de la educación secundaria en los últimos años hace, a mi juicio, más perentoria la necesidad de reforzar esas actividades desde los niveles de primaria. Pero no parece haber ni el más mínimo signo externo de que esto sea así, o de que si lo es, surta efectos positivos, sino más bien de lo que hay indicios firmes es de todo lo contrario: los alumnos que alcanzan los tramos finales del Bachillerato muestran carencias cada vez más graves en las capacidades que permiten, digamos, entender un texto de mediana complejidad (sus propios libros de estudio) y, por ejemplo, realizar tareas con él como la de resumirlo por su propia cuenta. No pueden. Ellos solos (sin una guía, el profesor, que les lleve de la mano y les diga qué es lo que sí y qué es lo que no hay que retener) no son capaces de resumir 6 páginas de un libro de texto y convertirlas en 2 páginas de escritura de elaboración personal, una vez escuchada una explicación no repetitiva de esas mismas 6 páginas. Llegan al Bachillerato con un utillaje tan primitivo para el empleo de la lengua como medio de conocimiento que hace diez años (no digamos veinte) sería considerado inaceptable en un alumno que empezara la educación secundaria. Así están las cosas y parece que van a seguirlo estando, si es que no empeoran. Pero lo peculiar del caso (lo que le da todo su sabor) es que, al constatarlo, y al indignarse uno tras sentir en carne propia los efectos de esa constatación, diríamos que se percibe entre los compañeros esa como peculiar sorna con que los apegados a la realidad jalean a quien no está dispuesto a aceptar lo irremediable.
El otro día una alumna de 3º de ESO me pidió colaboración para una pequeña revista mensual que editan en multicopia. Al buscar en mis ya viejas carpetas cierta "exhortación a la escritura" que recordaba haberles repartido, a manera de panfleto, en los años de la ilusión, me encontré con esto que ahora os pongo aquí y que el lunes le pasaré a esa mi alumna para su número de mayo.
LA AVENTURA DE ESCRIBIR: UNA INCITACIÓN (1)
______________
(1) Este panfleto, que iba dirigido a mis alumnos del Taller (y, de paso, a los demás), es el único fruto perceptible de mi trato, por entonces intenso, con la psicología cognitiva y procesual de la enseñanza de la escritura (en especial la norteamericana): los Brunner, Beaugrande, Flower, Graves y, sobre todo, aquel libro revelador, obra de la mágica pareja: Carl Bereiter y Marlene Scardamalia, The Psychology of Written Composition, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Hillsdale, New Jersey, 1987. Tan escondida estaba la fotocopia que he revuelto toda la habitación hasta dar con ella.
El otro día una alumna de 3º de ESO me pidió colaboración para una pequeña revista mensual que editan en multicopia. Al buscar en mis ya viejas carpetas cierta "exhortación a la escritura" que recordaba haberles repartido, a manera de panfleto, en los años de la ilusión, me encontré con esto que ahora os pongo aquí y que el lunes le pasaré a esa mi alumna para su número de mayo.
LA AVENTURA DE ESCRIBIR: UNA INCITACIÓN (1)
Las palabras nos parecen algo ajeno, algo que aprendemos. Pero las palabras están ahí para ser usadas, para que hagamos algo con ellas; más aún, no son verdaderamente palabras hasta que no las decimos, hasta que no hacemos que encajen como guantes en nuestras ideas, en ese impulso de decirle algo a alguien. Este es el valor de las palabras: son, como quizá hayáis aprendido en la asignatura de Lengua, medios de comunicación. Pero también tienen otra función, sirven para algo más.
Las palabras pueden llegar a transformarse en eso que quizá os parezca que tan sólo hacen los escritores: convertirlas en literatura. Pues, aunque no lo creáis, cada una de vosotros podéis también ser escritores; modestamente, pero lo podéis ser. Las palabras pueden crear algo nuevo, algo que no había sido dicho antes y que vosotros decís con ellas, algo que solamente cada uno de vosotros puede decir con vuestras palabras propias, con esas con las que cada uno dice lo que ha pensado, sentido, o imaginado en un determinado momento. Aunque, claro, para eso primero necesitamos sentir, imaginar, pensar. Y sólo lo que imaginamos, sentimos o pensamos cada uno de nosotros en un determinado momento hace que determinadas palabras nos sean imprescindibles y que así pasen, de ser palabras corrientes de cada día, a convertirse en palabras nuevas o que se nos revelan nuevas, como distintas y recién estrenadas, para decir por primera vez lo que queremos decir, lo que imaginamos. Pero ¿qué es imaginar? ¿En qué consiste y cómo funciona la imaginación?
Seguramente todos habréis imaginado, es decir, habréis inventado mundos, seres, situaciones, aventuras imposibles o irreales (o no tan imposibles, pero que consideráis que son “sólo para vosotros” y no para traerlas por aquí, al Instituto, ni mucho menos comentárselas al profesor) y después de reíros un poca de vosotros mismos habréis pasado a ocuparos de cosas más útiles o más reales. Es posible también que, con cierta vergüenza, os hayáis considerado un poco ridículos por pensar o imaginar ese tipo de cosas “raras”. Uno puede, es muy libre de pensar e imaginar absurdos, cosas imposibles e inventadas: todos lo hacemos constantemente, pero también es posible que en ciertas ocasiones (aunque no fuera más que una vez de cada cien) aquello que hemos pensado imaginativamente, al menos por una vez, tuviera una especial fuerza, la intensidad de algo que brilla con luz propia, algo que nos arrastra mientras dura, pero que, al poco rato y tras olvidarlo y sustituirlo por algo más urgente o inmediato, ya lo hemos perdido para siempre. Sin embargo, esta vez, aunque sólo fuera en esta ocasión, lo que habíamos pensado o imaginado (y perdido) no era algo absurdo, no era una simple tontería; pero por desgracia lo hemos tratado igual que si lo fuera.
Lo hemos olvidado, hemos tirado a la basura quizá algo valioso de nosotros; posiblemente incluso lo más valioso de nosotros, eso que pudiera haber sido el principio de nuevos pensamientos e imaginaciones, de belleza o de idea nuestra y sólo nuestra. Y todo simplemente porque no hemos creído que valiera la pena coger un bolígrafo o un lápiz para tratar de contarlo, para tratar de conservarlo en palabras.
¿Por qué no nos hacemos una promesa, una promesa, si queréis, secreta y que nadie tiene que conocer? En el momento en que nos dejemos llevar por uno de esos “ratos extraños” en los que solemos quedarnos pensando vagamente en nuestras cosas, en esas cosas en que solemos pensar como sin querer; y cuando notemos que aquello en lo que pensamos o imaginamos nos resulta especialmente interesante, intenso, divertido, apasionante o terrible (es decir, nos parezca que “importa”, que tiene interés para nosotros) entonces y sólo entonces ¿por qué no hacemos el pequeño esfuerzo de echar mano del primer boli o lápiz que tengamos cerca e intentamos escribirlo, explicarlo, hacer algo con ello? Eso que imaginemos podrá ser muchas cosas: puede ser una idea que se nos ocurra, algo que hemos visto y nos ha llamado especialmente la atención y no acabamos de saber bien por qué. Pero si intentamos explicarlo y, para hacerlo, sí, para explicárnoslo a nosotros mismos, lo escribimos, entonces eso que no sabíamos muy bien qué o cómo era, esa idea más a menas oscura, es posible que empiece a aclararse o a transformarse o a crecer (literalmente en nuestras manos) o incluso todo ello junto y a la vez, y también es posible que se complique más (lo que no está nada mal); en fin, que es muy posible que se nos convierta en algo distinto, algo que no sabíamos antes y que va cambiando según lo intentamos explicar o contar o describir, y esa cosa se convierte, a su vez, en otra y esa en otra y así hasta llegar a algo que ni siquiera hubiéramos sospechado que podríamos descubrir al principio. Cuando nos encontramos a solas con las palabras pueden pasar muchas cosas, infinitas, y siempre inesperadas.
Aunque, claro, no siempre suele ser tan fácil. Si estamos poco entrenados en este juego es muy probable que las palabras se resistan a venir, o que las que nos llegan no sean exactamente las que necesitamos, etc. Un buen diccionario puede ayudarnos mucho. Y, de todas maneras, tampoco os preocupe demasiado si lo que escribimos no nos sale perfecto en el primer intento o lo que nos sale nos parece una tontería. Porque, en definitiva, nadie va a saberlo, nadie más que nosotros… Y siempre podremos intentarlo de nuevo o de otra manera. Podemos dejar descansar esas tentativas o borradores por un tiempo y volver más tarde sobre ellas. Quizá entonces los veamos desde otro punto de vista y todo de repente se aclare y lo que parecía difícil o imposible resulte fácil y sencillo. Nunca hay que desanimarse.
Y, sobre todo, nunca tengáis pereza por escribir. ¿Qué no nos sale a la primera? Los mejores escritores son los que más corrigen, los que escriben cuarenta veces la misma página. Sólo escribiendo una vez y otra aprenderemos a escribir. Esto mismo que yo os escribo, lo leí hace ya mucho en clase y, mientras lo leía, lo cambiaba, y ahora que lo vuelvo a leer lo vuelvo a cambiar y mientras lo paso al ordenador lo estoy cambiando de nuevo.
Si nos atrevemos a escribir lo que pensamos o imaginamos, nos tomamos a nosotros mismos en serio: damos valor a nuestro pensamiento, a nuestras ideas y a nuestra imaginación. Porque lo que pensamos, lo que sentimos e imaginamos somos nosotros mismos, es lo realmente nuestro. ¿No vamos, entonces, a cuidarlo? Cada vez que lo hacemos somos más nosotros mismos que antes, más dueños de nuestras ideas y de nuestras sentimientos. Y si al escribir tomamos conciencia de lo que somos y nos damos cuenta de lo que pensamos, de nuestros errores y aciertos, y tratamos de llevar nuestro texto hacia adelante, una y otra vez, y sin desanimamos; si hacemos eso, lograremos vivir de verdad nuestro mundo interior, habitarlo como “dueños” verdaderos, encontraremos nuestra verdad, esa que no existe hasta que no logramos hacerla, construirla, crearla, es decir, escribirla nosotros.
Si lo hacemos así, nos haremos también a nosotros mismos, seremos más nosotros mismos (sí, eso es posible), y, gracias al pensamiento y a la imaginación, podremos ser todos los demás, ser muchos otros, cientos de seres, y al tiempo, y por ello mismo, más nosotros que antes; pues nos hemos hecho conscientes de lo que somos y pensamos, ya lo dominamos, somos sus dueños, y ya no nos limitamos a pensar de prestado o a repetir lo que otros han dicho. Sólo así lograremos ser más libres, como sólo es libre de verdad el que ya sabe por qué y cómo vive, qué es lo que cree y lo que piensa. Escribiendo podremos pensarlo todo e imaginarlo todo para vivir así realmente, y desde dentro, nuestra propia vida.
______________
(1) Este panfleto, que iba dirigido a mis alumnos del Taller (y, de paso, a los demás), es el único fruto perceptible de mi trato, por entonces intenso, con la psicología cognitiva y procesual de la enseñanza de la escritura (en especial la norteamericana): los Brunner, Beaugrande, Flower, Graves y, sobre todo, aquel libro revelador, obra de la mágica pareja: Carl Bereiter y Marlene Scardamalia, The Psychology of Written Composition, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Hillsdale, New Jersey, 1987. Tan escondida estaba la fotocopia que he revuelto toda la habitación hasta dar con ella.